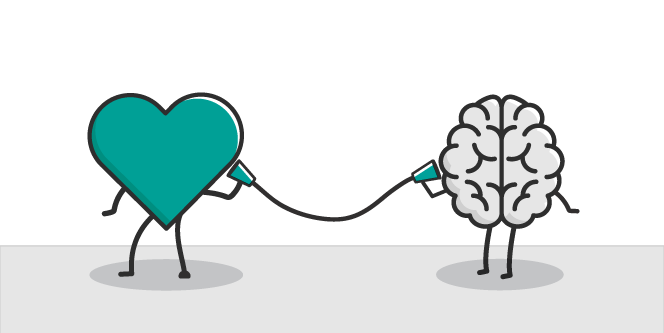El auxiliar que me iba a trasladar hasta la habitación 610 recibió el ok de nuestra partida, sobre la una de la tarde. Para entonces, y sobre las doce del mediodía, ya había tomado una nueva dosis de levodopa, en forma de pastilla amarilla de Sinemet, que apenas calmó mis temblores por unos minutos: la medicación a estas alturas, todavía desconectado, era claramente insuficiente.
El traslado fue relativamente rápido, una vez desposado de todos mis accesorios. Tan sólo conservaba la vía medicamentosa de mi mano izquierda, por si necesitaba algún chute de medicación adicional, y las dichosas botas infladoras. Acostado como estaba en la camilla, fui viendo pasar delante de mis ojos los carteles con los números de las habitaciones: 650, 649…
Poco a poco, a trote más bien ligero, nos acercábamos a mi habitación: 615, 614… hasta que al llegar a la 610, el auxiliar frenó en seco, abriendo la puerta de golpe y sin llamar, y maniobrando hábilmente, que ríete tú de Fernando Alonso, encajó la cama en su posición definitiva. Con la misma pericia, se encargó de enchufar a la red eléctrica la cama y el inflador de las botas, de manera que la cama ya estaba totalmente operativa, y las dichosas botas preparadas para aprisionarme las piernas sin piedad.
Bajo la atenta mirada de mi hermana, y con precaución, fui incorporándome, al mismo tiempo que notaba el peso de dos enormes losas: una, colocada en lo alto de mi cabeza, y la otra presionándome el pecho, a la altura de la herida realizada en su lado izquierdo, en el bolsillo artificial que alojaba ya mi nuevo pero desactivado neuroestimulador.
Cuando al fin lo conseguí, dí unos pasos torpemente, y me dirigí renqueante hacia el baño, donde pude, por fin, comprobar que la dichosa sonda urinaria apenas me había provocado daños importantes, y sintiendo la misma sensación de alegría y alivio que la del primer primate que consiguió erguirse sobre sus patas traseras, desafiando a la ley de la gravedad.
Tras todo ello, hice lo que sólo podía hacer en ese momento: tumbarme en la cama, y escuchar los rugidos procedentes de mi vacío estómago, alertándome que estaba cerca la hora de la comida, sobre las dos de la tarde: De primero, una sabrosa fideuá, que engullí con fruición, y de segundo, un filete empanado de gallo, y que deboré igualmente, con cuidado de no atragantarme con alguna de sus fastidiosas espinas. De postre, un arroz con leche, que también desapareció en un santiamén, y que terminó de saciar mi atrasada hambruna.
Volví a tumbarme en la cama, y ya, con el estómago lleno, el sopor y el cansancio acabaron llevándome a los brazos de morfeo, rendido por los acontecimientos.
Y en esas estaba, sesteando plácidamente, cuando al cabo de una hora apareció mi neuróloga, la doctora Avilés, que volvió a confirmarme que todo estaba bien, a pesar del dolor de mi ojo derecho. Su séquito de estudiantes, revoloteando a su alrededor, y la tablet que llevaba en la mano, me pusieron en alerta, y me terminaron de confirmar lo que sospechaba: ¡iban a conectarme ya, a pesar de que apenas habían pasado 24 horas desde la intervención!
Mientras yo miraba la escena extrañado, la doctora desalojó a mi hermana, diciéndole que por favor nos dejara solos.
- Ya sé que es algo inusual, pero vamos a conectarte el estimulador al mínimo, para ver si puedes descansar el fin de semana. Además subiremos la dosis de Sinemet, aumentando el número de tomas, y utilizaremos una de las características de tu nuevo estimulador, y que no tenía el que te hemos retirado: Lo vamos a poner en “modo escucha”, para que registre la actividad de tus neuronas. No esperes milagros -continuó diciéndome—. Ya sabes como es esto, y que te tienes que armar de paciencia.
Y, tras manipular la tablet, enseñándosela a sus ayudantes, un leve cosquilleo eléctrico recorrió mis extremidades, provocando que mi temblor cesara casi instantáneamente, como por arte de magia.
Empecé a recitar el menú de la comida en voz alta, al mismo tiempo que intentaba manejar un ratón imaginario con mi mano derecha, sentado frente a la mesita de la comida. Nada, ni rastro del temblor… y en esas estaba, disfrutando como cuando era un adolescente imberbe y tuve por primera vez un ordenador en mis manos, hasta que de repente, la cosa dejó de funcionar.
Me volví hacia la doctora, indignado y jurando en arameo, enfadado conmigo mismo, creyendo que yo era el culpable de aquellos repentinos temblores. Y entonces, la doctora se excusó, diciéndome que lo había desconectado ella para ver mi reacción, y comprobar in situ que el sistema funcionaba, de manera objetiva y sin tener en cuenta mi mísera opinión.
Después de esa primera prueba, me volvieron a conectar de nuevo, y salimos al pasillo para probar como caminaba, ante la atenta mirada de asombro de mi hermana, que no se lo creía.
Y, aunque escéptico, y con los ojos todavía entristecidos por el cansancio de lo sufrido, una sonrisa se dibujó en mi cara, debajo de la mascarilla de protección anti COVID, conforme avanzaba por el pasillo, pasito a paso.