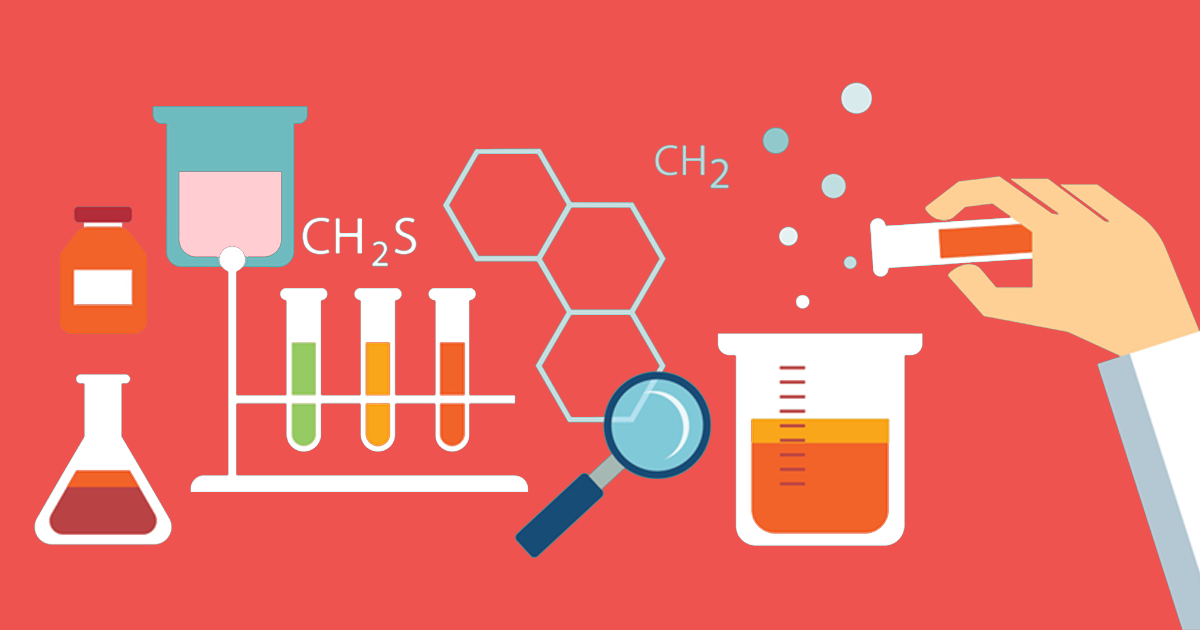Me desperté como siempre, desde hacía ya bastante tiempo, en medio de una pesadilla, pero esta vez en una cama extraña y desconocida.
Con las manos empecé a tantear en la oscuridad, hasta encontrar mi móvil.
- ¡Uff, todavía son las dos de la mañana! - demasiado pronto incluso para mí, pensé.
Sin terminar de espabilarme, miré por la ventana. Los semáforos, intermitentes a esas horas, invitaban a seguir durmiendo, y, sin pensármelo dos veces, volví a la cama, donde acabé dormido de nuevo, sin demasiadas dificultades.
Sobre las cinco de la mañana, volví a despertarme, pero esta vez ya no pude dormirme de nuevo; los espasmos de mi brazo y pie derechos no me dejaban hacerlo. No quise pensar demasiado en lo que iba a pasar a partir de entonces, cuando ya no quedara ni rastro de medicación en mi cuerpo.
Al poco rato no pude aguantar más en la cama, así que me levanté e intenté hacer mis ejercicios: primero, los indicados por el fisioterapeuta, y después, los aprendidos en las clases de yoga.
Después, más relajado, me senté junto a la ventana, mirando, de nuevo, al exterior. La ciudad, poco a poco, se iba desperezando. Los semáforos habían empezado a funcionar como siempre, e iban dando paso a los coches, que habían ido formando una fila, siguiendo, rigurosamente, el orden en la cola, al estar el disco en rojo.
La tonalidad del cielo, entre rojiza y violeta, indicaba la salida inminente del sol, asomando por el horizonte, mientras que las habitaciones del edificio de enfrente se iban iluminando, paulatinamente, dejando ver su interior.
Dirigí la mirada hacia lo lejos, deseando estar, en ese preciso momento, caminando por aquellos montes que se veían al fondo, disfrutando de la naturaleza.
Intentando abstraerme de los movimientos de mis extremidades - cada vez más convulsos, más rápidos que el aleteo de un colibrí -, me tumbé en el sillón relax y abrí mi e-book para empezar a leer el último libro de mi autor favorito, dejando que así, pasase el tiempo.
Sobre las ocho de la mañana, apareció una enfermera para comprobar mi estado de salud.
- Saturación, presión arterial y pulsos perfectos, me indicó la enfermera, un poco antes de dejarme, nuevamente, sólo en la habitación.
El ruido de la puerta, volviéndose a abrir, me sacó del estado de letargo en el que había entrado mi cuerpo, como queriendo ahorrar la exigua reserva de dopamina que todavía conservaba.
Era mi nueva neuróloga, acompañada por un séquito de médicos estudiantes, ávidos por aprender.
-
Buenos días, ¿ha descansado? ¿qué tal se encuentra? - preguntó, sonriente, como queriéndome hacer sentir más cómodo.
-
Bien, bastante bien. Mejor de lo que me esperaba - respondí, sonriendo también.
Mientras tanto, uno de los alumnos se afanaba por anotar todo, sin parar de teclear en el portátil que acunaba entre sus brazos, y otro, empuñando su móvil, comenzó a grabarme, registrando hasta el más mínimo detalle, fotograma a fotograma.
-
Extienda el brazo derecho. Abra y cierre la mano, lo más rápido posible. Además, quiero que cuente desde cien de manera descendente, restando de siete en siete.
-
¡Rayos! ¡La dichosa resta de siete en siete! - farfullé, intentando calcular el siguiente número más bajo, y, a la vez, encontrar el patrón de repetición, que me permitiera hacerlo más facílmente y sin equivocarme.
-
Como si fuese una cría de pájaro en su nido, forme el pico con los dedos índice y pulgar, e intente abrir y cerrar, sin pausa, lo más rápido posible. ¡Ah!, ¡no se olvide! ¡Vuelva a descontar de siete en siete, otra vez desde cien!
Después de unos cinco minutos, volví a repetir los mismos ejercicios, pero esta vez con la parte izquierda de mi cuerpo.
De esa manera, desviando la atención para dedicar el cerebro a una tarea complicada, eran capaces de conocer el estado real de las extremidades, y, sobre todo, ver si Parki había conseguido ganarme terreno en el lado izquierdo, aparentemente no afectado.
Los alumnos prestaban atención, y terminaban, tímidamente, las frases que la doctora dejaba incompletas, para explicar lo que técnicamente me estaban haciendo.
Por fín, se cerró de nuevo la puerta de la habitación y pude desparramarme, rendido, por el sillón relax.
Había sido complicado, si tenemos en cuenta que mi cuerpo no me había dado tregua, temblando continuamente, sin parar. Aún así estaba relativamente contento: hasta ahora, no había visto nada nuevo: Parki había sido bastante sincero conmigo.
Nuevamente, se abrió la puerta. Esta vez era el neurocirujano que me iba a operar más adelante, cuando el resultado de las pruebas resultara satisfactorio.
- ¿Qué tal se encuentra? - preguntó.
Y, sin esperar respuesta, fue girando mis muñecas, intentando detectar algún tipo de anomalía, anotándola mentalmente.
- ¡Quiero ver esa distonía en la pierna derecha! ¡Sí, esa de la que tanto se queja, pero que no nos ha mostrado hasta la fecha!
Siguiendo la orden, empecé a recorrer, paso a paso, cada centímetro de la habitación.
-
Nada… se resiste doctor - le dije al neurocirujano.
-
No se preocupe que tenemos tiempo. ¡A ponerse el chándal y las zapatillas!, ¡y empiece a caminar por los pasillos, hasta que agote toda su dopamina! No vuelva hasta que lo consiga… - me advirtió.
Paso a paso, zancada tras zancada, alcancé el ascensor, hasta bajar a la planta baja, y empezar a recorrer mi particular tour: La cafetería, llena a rebosar de gente, intentando llevarse algo a la boca, y recordándome que seguía en ayunas; La zona de admisión, donde conocí a aquella amable señorita; La puerta de entrada, girando y girando sin parar, invitándome a salir…
- ¡Maldita sea! ¡No hay manera! - Rabioso, aceleré el paso, intentando gastar todas mis reservas, hasta que, a los diez minutos, por fin, lo conseguí.
Aunque ya lo había sufrido otras veces, esta vez el dolor era insoportable. Los dedos de los pies se retorcían hasta límites insospechables mientras un dolor intenso subía por toda la parte posterior de mi pierna derecha, hasta llegar al glúteo. Todos, absolutamente todos los músculos de la pierna se tensaron, hasta el punto de que no puede doblarla. Intenté seguir andando, pero se produjo una especie de inversión, en la que mi pie se doblaba hacia adentro. Era algo parecido a cuando pisas mal y te produces un esguince.
En esa situación, aunque te intentas abstraer, es imposible continuar caminando. Lo intenté hacia atrás, incluso intenté correr, pero nada, no hubo manera.
Renqueante, me arrastré como puede hasta el ascensor, con la ayuda de Mariam. Un enfermero, al verme en ese estado, se apiadó de mí y me montó en la silla en la que estaba sentado, para volver, de nuevo, a mi habitación.
- ¡Avisa al doctor, por favor!, le imploré.
No hubo manera de localizarlo. El juego del gato y el ratón se repitió varias veces, hasta que, por fin, el doctor pudo verlo con sus propios ojos.
- No se preocupe, en cuanto le hagan la resonancia magnética, para ver el estado general de su cuerpo, daré órdenes para que le mediquen, pero sólo hasta la dosis de las diez de la noche. Mañana debemos continuar con las pruebas, y otra vez deben ser sin medicación.
A los pocos minutos, me encontraba viajando por los pasillos de la clínica, montando en una silla de ruedas. Es una sensación extraña, la de moverte casi a ras del suelo, saludando a la gente que te encuentras en el camino, y no poder controlar por tí mismo el movimiento. Me recordó un poco a los primeros planos de “agárralo como puedas”, y al hacerlo, no pude evitar (ni tampoco quise), una sonrisa.
Los treinta minutos de la resonancia se me hicieron interminables, por no decir eternos. Te colocan un casco, embutido entre una especie de espuma para que no se mueva la cabeza, y te dicen que bajo ningún concepto te muevas, algo prácticamente imposible en tu estado.
-
¿Podéis ponerme peso en la pierna, y dejarme algo para sujetar con la mano?. Es que de esa manera, puedo controlarlo un poco más, les supliqué.
-
Clac, clac, clac. Rimmmm, rimmmm, rimmm, yiiii, yiiii, yiii, el escáner no dejaba de emitir multitud de infernales ruiditos, de manera repetitiva, que mi temblor replicaba, al mismo ritmo, mientras yo intentaba abstraerme, respirando con dificultad, intentando tragar aire, con la dichosa mascarilla para el COVID de por medio.
-
¡Aguanta, aguanta un poco más! - me animaba.
Cuando ya casi no me quedaban fuerzas, habiendo tensado todos los músculos del cuerpo, una voz metálica, casi salida de ultratumba, me informó que ya habíamos terminado, y yo, resoplé, aliviado.
Me levantaron con cuidado, empapado en un charco de sudor, por el esfuerzo y la tensión, y, al poco rato, ya estaba de nuevo sentado en la silla de ruedas. Esta vez el viaje fue bastante más relajado, camino de la habitación, donde, como premio, me esperaba una dosis de levodopa, que casi no me hizo efecto.
Y, horas más tarde, al poner la última pastilla del día en mi boca, extendí el brazo, ofreciendo, a modo de brindis, el vaso con agua, al tiempo que exclamaba:
- ¡Cuestión de química!